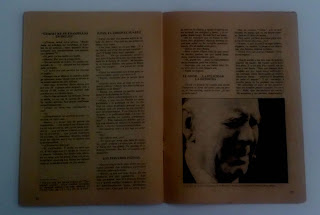En 1978, durante su
segunda visita a nuestro país, el poeta peruano Marcos Martos tuvo la
oportunidad de conversar con el escritor argentino. La entrevista fue publicada
en 1981 en la revista Trobar Clus. Tuvimos la oportunidad de acceder a un
ejemplar de la publicación. Compartimos la entrevista completa con nuestros
lectores.
Cuenta el escritor Ricardo Piglia que cierta vez, cuando
preparaba una antología cuentística del escritor Joseph Conrad en 1969, fue a
visitar a su compatriota Jorge Luis Borges (1899-1986). El autor de Ficciones
lo recibió con buen humor y amabilidad. Pronto, lanzó su primera sugerencia:
"Tenemos que poner el cuento El duelo".
En poco tiempo, la conversación abandonó al inglés y se
centró, precisamente, en historias de duelo. Borges, por supuesto, fue el
principal relator. "Me contó que una vez Julio César estaba por iniciar
una batalla y el general enemigo le dijo: en lugar de que muera mucha gente ,
por qué no nos batimos a duelo los dos. Y Julio César le respondió: Sí claro,
pero yo le mando un gladiador si usted quiere", recuerda Piglia.
La anécdota expone un lado, quizás, poco conocido del
narrador y poeta: su capacidad para construir entretenidas e inteligentes
intercambios verbales con quienes lo visitaban. Esa capacidad pudo ser
apreciada por el público peruano. A nuestro país llegó en dos oportunidades, en
1965 y 1978. Durante su segunda visita, el poeta Marco Martos tuvo la
oportunidad de entrevistarlo. La conversación fue publicada en la revista
Trobar Clus en 1981. En ella abordó diversos temas como su paso por el
ultraísmo, la concepción de la poesía, sus antepasados familiares, entre otros.
Gracias a Javier Torres Seoane, pudimos tener acceso a un
ejemplar que atesora en su biblioteca personal. Compartimos la entrevista
completa para nuestros lectores.
Habla Borges, el
poeta
Martes 22 de noviembre de 1978. Borges se encuentra
nuevamente en Lima. Hasta su hospedaje en un hotel miraflorino ha llegado Marco
Martos para conversar con el gran poeta argentino. De ese diálogo, que hasta
ahora había permanecido inédito, publicamos los pasajes en los que Borges
aborda el tema literario, y especialmente, el hecho poético.
Jorge Luis Borges: He estado contestando tantas preguntas
que estoy un poco aturdido.
Marco Martos : Esperamos que nuestras preguntas no sean tan
perturbadoras.
Así lo espero. Por ejemplo, me han preguntado por qué no
escribo yo para las multitudes. Las multitudes no existen, eso es una ficción,
¿no? Uno escribe para un hombre determinado, no para las multitudes.
Para comenzar, quisiéramos preguntarle esto: en algunos de
sus poemas, en dos por los menos, no recuerdo los títulos pero eran dos poemas
sobre el ajedrez…
Creo que son lindos poemas. En ellos juego con la
posibilidad de un número infinito de dioses, cada uno de los cuales sueña al
otro o dirige al otro. Es el mismo tema de un cuento mío que se titula, creo,
‘Las ruinas circulares’. Es exactamente el mismo argumento. Yo no me di cuenta
y por eso escribí el poema del ajedrez… después de haberlo escrito comprendí
que eso ya lo había dicho mucho mejor en prosa.
Pero el tema del ajedrez aparece recurrentemente también en
otros cuentos como…
Bueno, mi padre era un buen ajedrecista. Yo no lo he sido,
no… he sido un pésimo ajedrecista. Luego, he publicado últimamente un poema, en
La Nación, sobre ese juego japonés, el go.
portada de la revista
trobar clus (otoño de 1981)
¿A usted le atrae más este nuevo juego?
No, no… Me mostraron las fichas, me explicaron el juego, me
dijeron que era un juego mucho más complejo que el ajedrez porque, creo, hay
360 fichas que corresponden al año lunar, ¿no?, de modo que tiene que ser más
complejo que el ajedrez, donde las fichas son 32, creo, ¿no?
Sí treintaidós.
Ciertamente.
Y las casillas sesentaicuatro.
En el otro no sé cuántas casillas hay, pero en fin… muchas
más.
Pero en relación misma.
Tanto que me habían dicho que, pero eso tiene que ser falso,
que es imposible que se repita una jugada en el go. Ahora eso es imposible, eso
es falso, porque aunque el número de piezas fuera diez mil el número de
combinaciones de diez mil no es un número infinito, es un número indefinido,
ciertamente.
Y hay una buena diferencia según usted lo ha probado.
Por supuesto que sí, claro. Finito es una cosa, indefinido
es otra.
“No existe la poesía fría”
Bueno, en relación a todos estos y otros juegos, usted pone
a veces, o creo yo que usted pone en toda su actividad intelectual esa misma pasión
y esa misma frialdad del jugador ganador.
¿Frialdad? No, no
¿No?
No, yo no soy un hombre frío. Ahora, que mi obra sea en
buena parte lúdica, eso es verdad. Pero el go es un juego apasionado. Ahora, yo
creo que poesía fría es una contradicción, que no puede existir.
¿No puede haber poesía fría?
No y eso explica que Valery sea un poeta mediocre, porque no
siente pasión en lo que él escribe. Góngora es un poeta artificioso, pero es
superior a Valery porque en Góngora sentimos pasión, y en Valery no. Valery
dice, por ejemplo: “Ce toit tranquille, où marchent des colombes,/ Entre les
pins palpite, entre les tombes”… Es horrible.
No le parece…
Si hay algo a lo que no se parece el mar es a un techo. Esa
es una imagen falsa ¿Cómo va a parecerse el mar a un techo? Y luego tenemos ese
lugar común que es comparar a los barcos con…
Con las palomas.
Sí... eso me parece letra de tango, ¿no? Es una miseria. Y
luego, el otro verso es cacofónico: “Entre les pines palpite”, cómo decir, ¡es
una vergüenza!", "pines palpite"¿Cómo pudo escribir eso? Este
hombre no tenía oído.
¿No era un buen poeta?
Yo creo que no. Yo recuerdo una línea de Kipling sobre el
mar: "Who has desired the sea" "¿Quién ha deseado el mar?"
Bueno, ahí está, digamos, la respiración, el pulso del mar, la pasión del mar,
se sienten en esa línea, ¿no? "¿Quién ha deseado el mar?" Bueno, ahí
sentimos el mar. En cambio, en el poema de Valery vemos en todo caso una
acuarela.
Esto me hace pensar que usted tampoco aprecia a Mallarmé.
No… Sin embargo… a ver, ¿qué puedo recordar de Mallarmé? Yo
creo que tiene ese poema sobre Poe, que es un lindo poema: "Tel qu’ en
lui-même enfin l’eternité le change", pero luego se viene abajo: "Le
pöete suscite avec un glaive nu/ Son siècle épouvanté de n’avoir pas connu/Que
la mort triomphait dans cette voix étrange!" Es una miseria todo eso, ¿no?
Pero la primera línea es muy linda, esa idea de que cuando el poeta muere, en
el momento en que él muere, él ya es una imagen platónica… Es muy lindo eso y
está dicho de un modo perfecto: “Tell qu’en lui-même enfin l’éternité le
change”. Yo sería un desagradecido si no agradeciera profundamente ese verso de
Mallarmé, aunque el resto de su obra no me guste mucho, ¿no? Ahora, el caso de
Poe es raro porque yo creo que Poe es superior a cada una de las páginas de su
obra. La imagen de Poe es una imagen como…
¿Cómo la de Cervantes, que usted elogió en el acto de esta
mañana quien hace una gran obra?
Cierto. Claro que en el caso de Poe yo rescataría: Las
aventuras de Arthur Gordon Pym, una espléndida pesadilla que se adelanta a la ballena
blanca de Melville. Pero, además, de Poe surgen tantas cosas... cosas
disímiles, por ejemplo, el simbolismo, Baudelaire, la novela policial. Todo eso
fue engendrado por ese pobre hombre… por ese pobre hombre de genio… desdichado.
¿Usted siente un parentesco espiritual con él?
Sí, pero yo no sé si soy digno de ese parentesco.
Usted se lo ha ganado en toda su actividad literaria, ¿no?
Mucha gente que admira la novela policial, y que admira también las obras
suyas, hace esa relación…
Hemos tenido tantas discusiones con Bioy Casares. Bioy decía
que Poe era un pobre hombre; era un hombre pobre en el sentido de ser un hombre
desdichado, pero era un hombre desdichado y muy rico.
"Hidalgo era un charlatán"
¿Me permite una interpolación a lo que usted ha dicho? No
tiene que ver con Poe sino con la poesía? Hace tiempo estuvo por acá un
profesor italiano, Paoli, que ha traducido al italiano a algunos poetas
peruanos como Eguren y Vallejo…
Bueno, yo siempre admiré a Eguren… yo lo conocí por Hidalgo,
y si algo debo agradecerle a Hidalgo es el conocimiento de Eguren, ¿no?, porque
Hidalgo era un charlatán.
A propósito de Hidalgo, ¿cómo usted pudo escribir o hacer
algo con ese señor a quien usted llama charlatán, y parece que con Maples Arce
también?
No.
¿No hicieron nada juntos? Entonces yo estaba equivocado.
No, no… Hubo una antología en la que pusieron mi nombre, sí,
pero eso era por razones de conveniencia. Yo no hubiera podido trabajar con
Hidalgo. No sé qué pensarán ustedes de Hidalgo.
No nos gusta tanto. Usted lo trata con gran dureza en una
sola línea cuando dice de él: "El escritor, de alguna manera hay que
llamarlo"...
Bueno siento haber sido tan descortés … Yo le dije algo así
como: “el escritor, llamémosle así”. Hidalgo era un hombre lleno de vanidad… él
se creía superior a Lugones. Hidalgo estaba loco, era un insensato. Oliverio
Girondo, que era un hombre pobre también, decía que Lugones le daba lástima.
¿Con qué derecho?... Es absurdo. Yo creo que esas cosas se dicen para asombrar,
¿no? Las misma personas que las dicen no las creen. Ahora escucho que todo el
mundo habla mal de Ruben Darío… de Rubén Darío, que es nuestro padre, de todos.
"En poesía es muy importante el sonido"
Yo creo que sí. Sus primeros versos parecen modernistas también,
me refiero a los primeros versos suyos.
Sí y lo que escribo ahora también.
Yo siento la música de Darío, dentro de un estilo Borges… no
encuentro otra manera de llamarlo.
Ojalá se sienta la música de Darío. Lo mejor que tenía era
su música, porque en cuanto a los temas, los símbolos, estaban un poco
gastados, ¿no?
Todos, o casi todos.
Sí, pero yo creo que eso no importa. Si yo digo: “Boga y
boga en el lago sonoro/ donde el sueño de los tristes espera/ en un góndola de
oro/ la novia de Luis de Baviera”, cada uno de esos símbolos es hueco, pero el
conjunto funciona, uno se siente movido
Porque es buena música, ¿no?
Claro. Ahora si uno analiza: “Boga y boga” no es muy feliz;
“en el lago” no es especialmente sonoro; “el sueño de los tristes espera”,
querrá decir el ensueño, pero no quiere decir que los tristes se quedan
dormidos en el lago; y “una góngola de oro” es una cursilería intolerable. Sin
embargo, el conjunto es magia. Y lo más importante es eso. Darío logra la magia
con cualquier medio y con medios muy pobres a veces, pero lo logra, ¿no?, y eso
es esencial.
A propósito de Eguren, Vallejo y de usted, en una
conversación, le preguntamos a este profesor italiano Paoli, por qué los
europeos no apreciaban mucho a Eguren. Él dijo que eso se debía a que ellos
tienen algunos poetas con una musicalidad parecida a la de Eguren, en cambio, dijo,
Borges y Vallejo suenan de un modo absolutamente personal. No sé qué pensará
usted.
Dijo Walter Pater que todas las artes aspiran a la condición
de la música. Es verdad, ¿no? Claro, en la música el fondo es la forma, en
cambio, en la poesía no, hay un elemento narrativo, y algo que puede separarse.
¿Usted cree que el mejor poema es aquel que da una
sensación, un tono, antes del que cuenta algo?
No, a mí me gusta mucho lo narrativo… la épica es narrativa.
Uno no puede prescindir de lo narrativo. Pero al mismo tiempo hay versos que me
conmueven misteriosamente. Por ejemplo: “Peregrina paloma imaginaria/ que
enardeces los últimos amores/ alma de luz, de música y de flores,/peregrina
paloma imaginaria” de Jaymes Freire… eso no quiere decir nada y sin embargo…
¡Qué bien suena todavía!
Pero es que basta eso. Escuche: “And the red winds are
whitering in the sky”. “Y lo vientos rojos se marchitan en el cielo”. No sé si
quiere decir algo, pero no importa, ¿no? Es muy importante el sonido… desdeñar
la música es renunciar a un elemento esencial del verso.
"La pandilla ultraísta"
Y eso hizo la vanguardia.
Sí.. y así salió todo… así salimos.
¿Y cómo así, pensando esto, usted tuvo un acercamiento con
los ultraístas, o, de alguna manera lo fue? ¿Qué había allí?
(Riendo) Yo dirigí la pandilla ultraísta, el conventículo
ultraísta… Simplemente, yo estaba equivocado.
¿Usted cree que los ultraístas y, en fin, todas las escuelas
de vanguardia se parecen, son intercambiables?
Sí, yo creo que sí; fuimos una secuela tardía de las teorías
de Lugones de Lunario sentimental en el que la metáfora es el elemento esencial
del verso. Si hay un solo verso bueno sin metáfora, la teoría no funciona.
Y hay muchos, ¿no?
Yo creo que sí…
Poesía y metáfora
Son casi todos. A propósito de la metáfora, usted alguna vez
dijo que en realidad solamente hay unas cuantas metáforas.
Sí, yo diría que esas metáforas son…bueno, vamos a
enumerarlas: el tiempo y el río, la vida y los sueños, la muerte y el sueño,
las mujeres y las flores, los ojos y las estrellas. Yo creo que con eso ya
tenemos para siglos de poesía. Yo recuerdo y cito siempre este ejemplo: en la
Antología griega, yo no sé griego, hay un epigrama, que se atribuye a Platón,
que dice a la amada: “Yo quería ser la noche para mirarte con millones de
ojos”. Es poesía amorosa, ¿no? Hay una metáfora de ojos/estrellas. Al mismo
tiempo, vamos a tomar esa misma metáfora usada por Chesterton. Chesterton dice
a la noche: “Una nube mayor que el mundo y un monstruo hecho de ojos”. Una
pesadilla… “A monster made of eyes, not full of eyes but made of eyes”. Usted
ve, la metáfora es la misma y el efecto completamente distinto, ¿no?
En el caso del epigragama griego sentimos la ternura, la
ansiedad, el deseo de ver desde distintos ángulos, desde miles de ángulos, a la
amada, y en el poema de Chesterton sentimos que la noche, la noche de cada día,
es algo terrible, es un monstruo hecho de ojos; sin embargo, la metáfora es la
misma, lo cual quiere decir que la metáfora no importa, que lo que importa es
la entonación con que está dicha, ¿no? Me parece que sería absurdo decir…vamos
a suponer que un crítico –los críticos suelen muy torpes—dijera que la imagen
de la metáfora de Chesterton es un plagio de epigrama de Platón… sería un loco,
¿no? Sin embargo, usted podría justificar eso y decir: en la primera metáfora
tenemos las estrellas comparadas con ojos, en la segunda metáfora tenemos las
estrellas comparadas con ojos… son iguales pero son completamente distintas.
Esto me hace pensar que usted no aprecia a los poetas
metafóricos.
No, sí los aprecio… Le voy a decir unas metáforas muy lindas
de Chesterton, que no pueden ser superadas. Las dos son imposibles. Se trata de
un viking, un joven escandinavo que mira Europa, la mira con gula y piensa que
él va a poseer todo eso, y dice…¿quiere que lo diga en inglés o en castellano?
Se lo digo en castellano primero…
O en inglés primero, para escuchar la música.
“Marble like solid moonlight/gold like a frozen fire”… “El
mármol como luz de luna maciza/ el oro como un fuego congelado”. Dos metáforas
imposibles y muy lindas, ¿no? Y que le hubieran a gustado a Hugo, ciertamente…
“Marble like solid moonligth”, algo imposible, ¿no?, “El mármol como luz de
luna maciza”… “gold like a frozen fire”, “el oro como un fuego congelado”… Dos
metáforas imposibles y lindísimas, ¿no le parece?
En cualquier otro idioma también…
En cualquier otro idioma; si yo las traduzco literalmente al
castellano creo que siguen funcionando.
A propósito, ¿qué piensa usted de la traducción de poesía ,
de la posibilidad de dar el tono de un…
Sí, creo que sí, y creo que la traducción puede ser superior
al texto también. Quizás lo único inadmisible sea la traducción en prosa… la
traducción literaria en prosa es inadmisible, de algún modo se estafa al poeta.
A ver, no sé si ya hablamos de una metáfora de la espada. El ejemplo no es mío,
es de un gran poeta… ¿cómo se llama?... bueno, no importa el autor… es ésta, y
es imposible lógicamente: “Si no me hubieran dicho que era el amor, yo hubiera
creído que era una espada desnuda”. ¿Qué le parece? Es de Kipling. No parece de
Kipling, ¿no? Yo creo que cuando algo es realmente bueno ya no parece de nadie,
¿no? Yo diría, por ejemplo, que esa metáfora: “El oro como un fuego congelado”,
ya no es de Chesterton; esta segunda ya no es de Kipling; son ya de la tradición,
del lenguaje, de todos los hombres, de nadie, ¿no? Cuando una cosa sale bien,
bueno…
"Siempre me he enamorado en Inglés"
¿Conoce usted estos versos: “Puedo darte mi soledad, mi
oscuridad, el hambre de mi corazón;/ estoy tratando de sobornarte con
incertidumbre, con peligro, con derrota?
Sí pero yo los escribí en inglés.
Exacto eso quería preguntarle.
Yo lo escribí en inglés. Yo estaba enamorado de…yo siempre
me he enamorado en inglés.
¿Y usted por qué escribió los poemas en inglés?
Porque era el idioma de nuestro diálogo amoroso, estos
versos era entonces una continuación de este diálogo.
Son muy hermosos. Estos versos son del año 34. Algunos años
después, más o menos el 38, usted ya no publicó más poemas por un tiempo largo.
Eso lo han reseñado los críticos. Yo no lo sabía; yo no me
di cuenta de eso… Es cierto, además. Eso puede verificarse cronológicamente…
¿Usted no tiene explicación para eso?
No.
¿Simplemente no escribió poesía? No mucha, en todo caso.
Bueno, yo pensé que la poesía era inaccesible… mis amigos me
dijeron que yo no era un poeta, que yo no tenía derecho a… que yo era un
intruso en el campo de la poesía… que yo era realmente un prosista, un
cuentista. Muchos amigos míos me dijeron eso y me lo dijeron con toda
sinceridad.
¿Creyéndolo además?
Sí, creyéndolo. Y ahora yo creo que no, si hay algo que yo
tengo de hecho es la poesía. Además, me siento más cómodo en verso que en
prosa. Para mí, el endecasílabo es una forma tan natural como el octosílabo
para los payadores.
Junín, el coronel Suárez
Usted escribió dos poemas sobre la batalla de Junín. Uno
está en sus primeros libros, muy breve…
Uno muy breve en el que digo: “Y a las lanzas del Perú dio
sangre española” ¿no? Y luego otro, muy superior…¿cómo es?... “En los atardeceres
pensaría que para él había florecido esa rosa encarnada en la Batalla de
Junín”. Mi bisabuelo, el coronel Suárez, era primo de Rosas pero unitario… era
primo del dictador.
Usted no simpatiza con Rosas pero resultó de algún modo
vinculado a él.
Bueno vinculado por la sangre pero no…
Cuando usted dice al final de este segundo poema:
"Junín son dos civiles que maldicen a un tirano"
Bueno, no, porque yo escribí aquello durante la dictadura de
Perón.
¿Y se refiere concretamente a él, no?
Claro, y por eso La Nación no quiso publicarlo y lo publiqué
en Sur. La Nación no quiso publicarlo porque era tan evidente que ese poema no
era histórico sino contemporáneo. Y en Francia lo tradujeron y lo publicaron
bajo el título de “Borges escribe un poema comprometido”… Esta mañana me
dijeron que había una estatua de Suárez en la pampa de Junín. A mí me conmovió
muchísimo.
Me gustaría saber si hay un verso suyo.
No.
No estaría mal, ¿no?
Yo creo que sería una falta de respeto, ¿no?, porque yo creo
que al coronel le basta con esa gloria. No precisa de adornos retóricos. No,
no, yo respeto a mi bisabuelo.
Los primeros poemas
Quería preguntarle algo sobre sus primeros poemas. Las
ediciones posteriores eliminan algunos poemas.
Bueno, es que no son flojos. No son literarios, son muy
palabreros…Además, yo estaba bajo el influjo de Unamuno y quería escribir,
digamos, de un modo simultáneamente tosco, simultáneamente rudo. Creo que fue
un error. Ahora creo en la música, y antes yo quería no ser musical, ser
enérgico y tosco, y lo lograba desde luego. Es más fácil ser tosco.
Me he enterado que en Palma de Mallorca han publicado
algunos poemas suyos que usted no ha recogido posteriormente. No sé cuáles
serán pero…
Deben ser muy flojos.
Pero a estas alturas todo lo que usted ha escrito, incluso
eso que usted llama flojo, resulta interesante para…
Ah, puede ser… para los historiadores de la literatura, para
los críticos.
Supongo que por eso habrá sido. No sé, creo que no han
llegado acá.
Ojalá que no lleguen.
El amor…La felicidad… La desdicha
Usted en poesía ha tocado con cierta frecuencia el tema del
amor, en prosa, en los cuentos, casi no lo toca. ¿A qué se debe esto?
Hay un cuento, “Ulrica”, que es una historia de amor, que es
mi mejor cuento. Está en el libro de arena.
Pero usted prefiere la poesía para ocuparse del tema
amoroso, ¿no?
Bueno es que la poesía es algo íntimo, digamos, en cambio,
la prosa es un objeto que uno fabrica, objetos verbales.
Usted tiene un poema titulado ‘El remordimiento’.
Eso lo escribí a los tres días de haberse muerto mi madre.
Mi madre murió hace tres años. Y a los tres días escribí ese soneto y me decía:
“Pero que literato incorregible soy yo. Aquí estoy sufriendo y sin embargo
estoy fabricando un soneto, buscando rimas…merezco el desprecio de todo el
mundo. Y sin embargo, a mucha gente le ha gustado ese soneto: “He cometido el
peor de los pecados/ Que un hombre puede cometer. No he sido/ Feliz. Que los
glaciares del olvido/ Me arrastren y me pierdan, despiadados”. Es un lindo
poema pero a mí no me gusta mucho.
Usted menciona esta constante de la infelicidad varias
veces…
Bueno, es una constante en todas las vidas humanas…
No, lo que yo quería preguntar es que usted menciona
constantemente esa situación de desdicha, de infelicidad…
Cierto.
¿Usted cree que el amor podría ser una posibilidad contra
esa infelicidad?
Claro, pero yo sé que es una imposibilidad, yo lo sé por experiencia
propia, pero desgraciadamente no dura, ¿no? Desgraciadamente puede ser efímero.
¿Cómo no va a ser…? Es una gran felicidad el amor. Amar y ser amado es
espléndido, pero no sé si puede durar mucho tiempo, ¿no?...¿ Quien puede negar
eso? Solamente un loco puede negar eso.
Borges y la violencia
En muchos de sus cuentos hay personas que en una situación
extrema, como la muerte, pero generalmente en una situación de violencia,
descubren su identidad.
Ah, sí. Ese es un tema que a mí me gustó siempre: la idea de
que hay un momento en que un hombre sabe quién es.
¿Necesariamente violento?
Y… teóricamente podría a llegar un momento en que va
caminando por la calle solo, ¿no?.. podría comprender muchas cosas de golpe,
¿no?, pero claro, para un cuento es mucho mejor que sea una situación violenta.
Le fascinan a usted los hechos violentos, ¿no?, por ejemplo
esas referencias a los puñales, a las espadas…
Sí, es cierto… la idea del valor personal, ¿no?...además, he
sido amigo de cuchilleros.
Yo lo vi a usted una vez, el año 1964, aquí en Lima, hacer
unos gestos, uno pasos de cuchilleros. Estaba usted dando una conferencia, sin
embargo hizo un aparte, hizo algunos gestos…
Qué raro.
Fue en la Universidad Nacional de Ingeniería. Me extrañó
muchísimo.
(Poniéndose de pie y moviendo los brazos) ¿Hice así por
ejemplo?
Sí, sí, usted se puso de pie e indicó cómo se ponían el
poncho.
Habría bebido, estaría un poco bebido, ¿eh?
Yo sentí que usted se transfiguraba y que, como lo ha dicho
en algunos textos, usted era todos los hombres, en este caso, un cuchillero.
Yo era amigo de cuchilleros. Yo recuerdo que allá en Palermo
algunos cuchilleros quisieron enseñarme a “vistear” [simular una pelea a
cuchillo]. Y hay algo noble en esto.
Creo que era Quevedo el que decía que las armas de fuego le dan ventaja al
certero sobre el valiente, ¿no?, en cambio con el cuchillo no es así, uno tiene
que ser valiente para manejar el cuchillo. No hay ningún cuchillero que sea
cobarde.
En muchos cuentos usted ha exaltado al hombre valiente que
sabe que va a morir o que sabe que va a perder…
Claro, porque yo he pensado en mi abuelo que se hizo matar
en la revolución del 74. El había tomado esa decisión por razones políticas:
después de una batalla se puso un poncho blanco, montó en un caballo tordillo y
marchó, no al galope sino al trote, hacia la trinchera donde estaba el enemigo
esperándolo. Yo he escrito un poema sobre mi abuelo. A ver.. ¿cómo es?...
“Alusión a una sombra de mil ochocientos setentaitantos*: Lo deje en el caballo,
en esa hora/Crepuscular en que busco la muerte;/Que de todas las noches de su
suerte/Esta perdure, amarga y vencedora./Avanza por el campo la blancura/ Del
caballo y del poncho. La paciente/Muerte aguarda** en los rifles. Tristemente/
Francisco Borges va por la llanura./Esto que lo cercaba, la metralla/Esto que
ve, la pampa desmedida,/ Es lo que vio y oyó toda la vida./ Está en lo
cotidiano, en la batalla./Alto lo dejó en su épico universo/ Y casi no tocado
por el verso”. Lindo, ¿no?
Verdaderamente hermoso.
Sobre todo los últimos versos: “Alto lo dejo en su épico
universo/ Y casi no tocado por el verso”. Metáforas casi no hay, ¿no? Hay
lugares comunes deliberados…”La paciente muerte aguarda en los rifles”…
“Tristemente Francisco Borges va por la llanura”.
(En ese momento entra María Kodama, la secretaria de Borges,
quien le recuerda al poeta que lo están esperando en un canal de televisión
para grabar otra entrevista. Borges recuerda entonces un poema, 'La luna',
dedicado precisamente a María Kodama, y lo recita).
Hay tanta soledad en ese oro./ La luna de las noches no es
la luna / Que vio el primer Adán. Los largos siglos/ De la vigilia humana lo
han colmado /Del antiguo llano. Mírala. Es tu espejo”. Es un lindo poema, ¿no?
Claro, la luna que vemos no es la de Adán . Es la luna por la que han pasado
Virgilio, Shakespeare… Todos los hombres dicen que vieron la luna.
Una última pregunta: si quisiera conservar un verso suyo,
¿con cuál se quedaría?
Y… con ese, por ejemplo: “Hay tanta soledad en ese oro”.
¿Y un poema? ¿Con qué poema se quedaría usted?
Ese poema sobre la muerte de Laprida, el “Poema conjetural”.
*Borges se equivoca con el título de un poema dedicado a
Juan Muraña, “Alusión a una sombra de mil ochecientos noventa y tantos”. El
poema que recita Borges en realidad lleva el título “Alusión a la muerte del
coronel Francisco Borges (1833-74)”. Ambos figuran en El otro, el mismo. (Nota
de la redacción de la revista)
**En todas las versiones impresas de este poema figura la
palabra acecha en vez de aguarda. (Nota de la redacción de la revista)
Fuente : La Mula - Perú